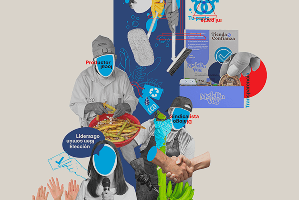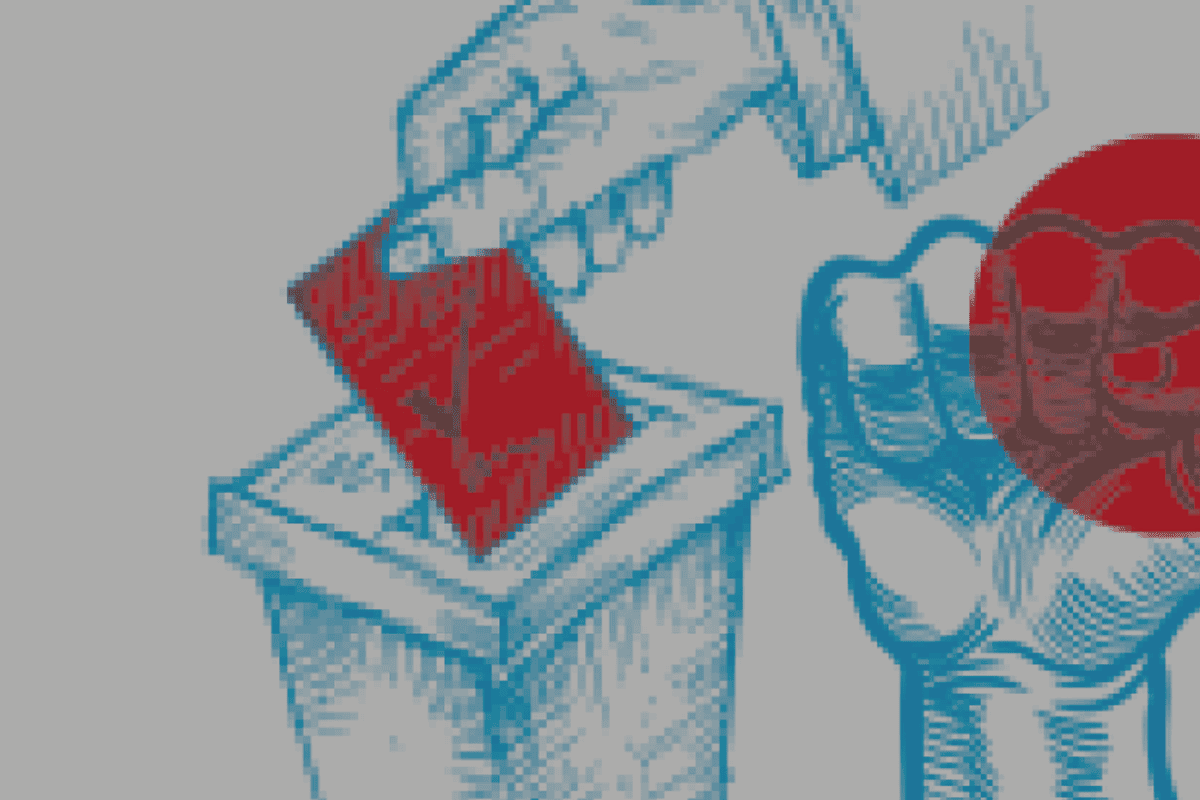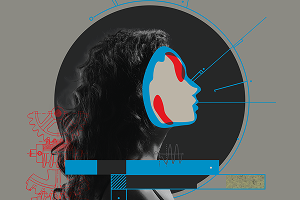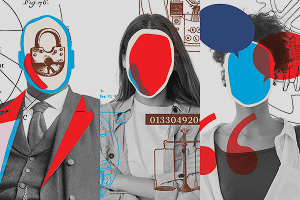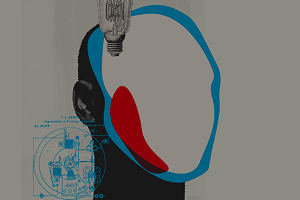Expresar las emociones es señal de debilidad
Durante la juventud todo se ve posible, los sueños no tienen límites y cada proyecto luce factible porque pareciera que el mundo está allí para que sea tomado. Sin embargo, la presión, los cambios que experimentan en esta etapa, las decisiones que deben tomar y el bullying, ente otros factores, les generan ansiedad, estrés y una serie de síntomas que afectan su salud mental. De acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Salud, 44,7 % de los niños y jóvenes entre 6 y 24 años muestran indicios de problemas de salud mental. ¿Cuáles son las razones?
María Rocío Arango, decana de la Escuela de Artes y Humanidades de EAFIT, señala en primer lugar, la dependencia de las redes sociales. “Esto disminuye el nivel de atención y desconecta del mundo real, de la naturaleza, de la presencia de los otros y de lo otro. Pasar horas mirando pantallas disminuye la actividad física, necesaria para una vida plena, y nos muestra imágenes distorsionadas de la naturaleza humana”, dice y agrega que el segundo factor está relacionado con que esta generación no está siendo educada para concentrarse en lo que le apasiona, sino para ir de un espectáculo efímero a otro.
Como tercera razón menciona la prohibición de señalar lo negativo. “Les hemos enseñado que todo en la vida ha de ser positivo, pero ellos, en lo profundo de su ser, saben, todos lo sabemos, que no es así”. Aunque las cifras muestran un problema generalizado, también evidencian que es significativamente mayor entre las mujeres (69,9 %), pues un 75,4 % entre 18 y 24 años acepta haber enfrentado dificultades de salud mental en algún momento.
“A las mujeres nos han entrenado mejor en identificar y valorar nuestras emociones, no pasa lo mismo con los hombres, a quienes siempre se les ha inculcado que conectar con sus emociones es algo contrario a su masculinidad”, afirma la Decana de la Escuela de Artes y Humanidades de la Universidad EAFIT.
La plataforma Tenemos que hablar Colombia, que abordó las emociones pospandemia de los colombianos, reveló que seis de cada 10 jóvenes sienten tristeza (más que rabia, por ejemplo), y considera que algo debe cambiar en el país, especialmente la educación.
Para María Rocío Arango, ese sentimiento se explica porque “no hemos preparado a nuestros niños y jóvenes para afrontar las adversidades ni les hemos puesto a su disposición recursos físicos, económicos y, sobre todo, sociales que les permitan construir un propósito que les dé sentido a sus vidas” y agrega que la educación juega un papel fundamental porque es el medio que permite tener una vida plena, productiva, llena de sentido. “Si la educación no cumple con el cometido de propiciar mejores condiciones de vida y una vida que tenga sentido para el individuo y la comunidad, entonces la educación no ha cumplido con su propósito”.
Graduarse da miedo. Aun con las cosquillas de emoción por la ceremonia, la preparación, el vestido y las invitaciones…, graduarse es el fin de algo. Algo más grande que el colegio o la universidad. Es el preámbulo de la decisión de qué estudiar y en qué trabajar por el resto de la vida, o por lo menos durante unos buenos años. Es el asomo de una inquietud: ¿cuándo me iré de casa? Es el inicio de la rebelión verdadera, la sin guerra ni violencia, la de los actos. La de empacar la ropa y despedirse de mamá.
A los 23 años ya tenía un trabajo estable (he sido afortunada), terminé mis prácticas laborales en un medio de comunicación y me vincularon como empleada. Durante mucho tiempo en la oficina fui la muchacha silenciosa que se sentaba en la esquina, conversaba con mi equipo de trabajo y a veces hasta podía ser graciosa, pero procuraba revestirme con un manto de extrema prudencia. Temía hablar de más, desconocía cómo era el trato con las amistades del trabajo, me sentía una intrusa o visitante.
Todavía una estudiante. Algo en mí creía que esto eran las vacaciones de mi vida real, y que en algún momento las cosas volverían a ser como las conocía.
Lo cierto es que la vida no toma del todo un curso natural. Uno se acostumbra a andar un poco sobre piedras, a veces puntiagudas, a veces resbalosas. Hoy, en otro trabajo y viviendo lejos de mamá, me estrello a ratos con mi propia imagen: ¿es la de una muchacha que no sabe muy bien cómo ha llegado hasta aquí?, ¿es la de una adulta que paga cuentas y decide qué comer, dónde vivir?
Crecer es aprender a temblar de miedo, de felicidad y placer. Temblar por las decisiones que uno tomó y por las que quiso haber tomado. Crecer es hacerlo casi todo por uno mismo, es depender de su propia fuerza. Y esto es aterrador. Pero de esto se trata: de hacer las cosas, aun temblando.

Manuela Espinal Solano
Escritora y periodista egresada de la UPB. Ha publicado las novelas Quisiera que oyeran la canción que escucho cuando escribo y Ya nadie canta.
María Magdalena Ruiz Patiño
Escritora y periodista egresada de la UPB. Ha publicado las novelas Quisiera que oyeran la canción que escucho cuando escribo y Ya nadie canta.

Graduarse da miedo. Aun con las cosquillas de emoción por la ceremonia, la preparación, el vestido y las invitaciones…, graduarse es el fin de algo. Algo más grande que el colegio o la universidad. Es el preámbulo de la decisión de qué estudiar y en qué trabajar por el resto de la vida, o por lo menos durante unos buenos años. Es el asomo de una inquietud: ¿cuándo me iré de casa? Es el inicio de la rebelión verdadera, la sin guerra ni violencia, la de los actos. La de empacar la ropa y despedirse de mamá.
A los 23 años ya tenía un trabajo estable (he sido afortunada), terminé mis prácticas laborales en un medio de comunicación y me vincularon como empleada. Durante mucho tiempo en la oficina fui la muchacha silenciosa que se sentaba en la esquina, conversaba con mi equipo de trabajo y a veces hasta podía ser graciosa, pero procuraba revestirme con un manto de extrema prudencia. Temía hablar de más, desconocía cómo era el trato con las amistades del trabajo, me sentía una intrusa o visitante.
Todavía una estudiante. Algo en mí creía que esto eran las vacaciones de mi vida real, y que en algún momento las cosas volverían a ser como las conocía.
Lo cierto es que la vida no toma del todo un curso natural. Uno se acostumbra a andar un poco sobre piedras, a veces puntiagudas, a veces resbalosas. Hoy, en otro trabajo y viviendo lejos de mamá, me estrello a ratos con mi propia imagen: ¿es la de una muchacha que no sabe muy bien cómo ha llegado hasta aquí?, ¿es la de una adulta que paga cuentas y decide qué comer, dónde vivir?
Crecer es aprender a temblar de miedo, de felicidad y placer. Temblar por las decisiones que uno tomó y por las que quiso haber tomado. Crecer es hacerlo casi todo por uno mismo, es depender de su propia fuerza. Y esto es aterrador. Pero de esto se trata: de hacer las cosas, aun temblando.